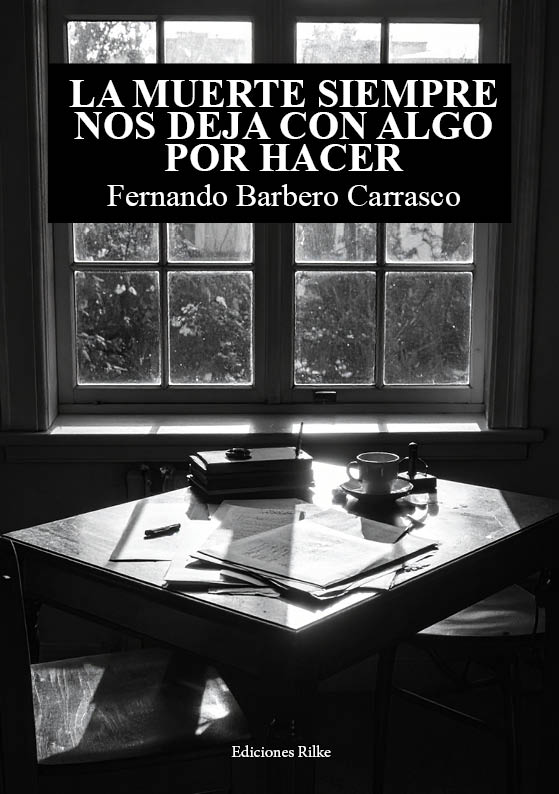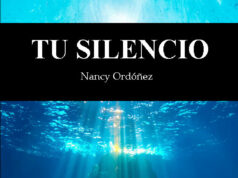La poesía como tarea inconclusa: Fernando Barbero o el arte de vivir con los ojos abiertos
Hay libros que uno lee y siente que el poeta no ha escrito desde una distancia cómoda, desde la butaca del contemplador sereno, sino desde la médula misma de las cosas vividas, con el barro todavía en los zapatos. La muerte siempre nos deja con algo por hacer (Ediciones Rilke, 2026) de Fernando Barbero Carrasco es uno de esos libros que llegan con el peso específico de una existencia recorrida a pie, con los ojos muy abiertos y las manos sin guantes. Lo leí de una sola vez, en esa clase de tarde en que el silencio se presta a este tipo de lecturas, y cuando terminé sentí que algo en el aire había cambiado de consistencia, como ocurre cuando se cierra un libro que de verdad importa.
Barbero es un poeta de la generación que vivió el franquismo en la piel y no en los libros de historia —la generación que descubrió a Miguel Hernández de contrabando, que oyó a Paco Ibáñez como quien recibe una revelación en un día neblinoso junto a la Puerta Cerrada, que protestó en las calles con los puños en alto y creyó, de verdad creyó, que esta vez sí se podía cambiar el mundo. La poesía de este poemario nace de esa memoria colectiva e individual, de esa doble herencia que es a la vez cicatriz y linterna. No es casual que el libro se abra con el epígrafe de Goytisolo —»un hombre solo, una mujer / así tomados, de uno en uno / son como polvo, no son nada»—, porque todo el arco del poemario es precisamente eso: la lucha contra la soledad y el polvo, la afirmación de que estuvimos aquí y que dejamos algo hecho, aunque la muerte siempre deje también algo por hacer.
Los cuatro ejes que vertebran el libro —la memoria personal y política, el viaje como forma de conocimiento, la montaña como espacio de libertad y el compromiso social— no son compartimentos estancos sino corrientes que se entrecruzan con la naturalidad de quien no construye un poemario desde la teoría, sino desde la necesidad. En Génesis, uno de los poemas que más me ha conmovido, el poeta reconstruye su iniciación lectora: la biblioteca del barrio que transforma una vida, el armario doméstico donde convivían Lorca, Bécquer y Hernández, la mañana fría en que Titi, un amor de juventud, le regala un LP de Paco Ibáñez y «por su ignorante mirada fueron pasando los poemas». Celaya, Quevedo, Alberti, Góngora, Hernández, Blas de Otero. La lista es un poema en sí misma, una genealogía sentimental que el lector puede reconocer como propia si su biografía transita por territorios similares. «Mi obrera vida no cambió, pero desde entonces otra luz la iluminaba y otras nubes la oscurecían.» Esa frase, desnuda y exacta, resume una poética entera.
Barbero escribe sin artificios innecesarios, en verso libre, con una dicción directa que no renuncia a la imagen ni a la emoción, pero que tampoco cede a la autocomplacencia ni al ornamento gratuito. Su poesía es obrera también en su forma: eficaz, sin adornos prescindibles, construida con el mismo rigor con que un albañil levanta una pared que tiene que durar. Hay en el libro poemas de amor que desafían con humor, sin complejos, la ironía de su mentor —»me está estropeando el poema con lo bonito que me estaba quedando»—, poemas de viaje que tienen la textura de la piedra basáltica de Madeira o el sonido del fado en una taberna lisboeta, y poemas políticos que no esquivan la rabia ni la decepción ante quienes entregaron al pueblo «bien manso y recién esquilado». La memoria del franquismo, de los compañeros muertos en el camino, de los muros con la A circulada ya casi invisible, de los refugiados saharauis aplazando sus vidas en la hamada pedregosa: todo eso está aquí sin nostalgia paralizante sino como materia combustible de una conciencia que sigue activa, que no ha aprendido a resignarse.
Hay en este poemario una dimensión que me parece especialmente valiosa: la conciencia de que escribir poesía es también un acto de responsabilidad con los otros. Barbero imparte talleres de escritura creativa en las cárceles de Alcalá-Meco como voluntario, pertenece a la Asociación Paréntesis, que propicia salidas de personas privadas de libertad. Eso no convierte automáticamente sus poemas en buenos poemas, pero los dota de una autenticidad que el lector percibe en cada verso como se percibe el grano en la madera verdadera. Cuando en Soy un hombre caminando sobre rescoldos el poeta se dirige a alguien que mira las vías del metro con la posibilidad del salto final, y le dice «Solo puedo ofrecerte una mirada y mis brazos», uno siente que esa ofrenda no es retórica sino verdadera, nacida de la experiencia directa de haber acompañado desde cerca el peso insoportable de otras vidas.
El libro termina —como no podía ser de otro modo— con la certeza de que la vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda, y que lo que importa no es cuánto queda pendiente cuando llega el final, sino qué hicimos mientras tuvimos tiempo. La muerte siempre nos interrumpe, sí, siempre llega antes de que hayamos terminado el beso o la frase o la montaña, pero hay vidas que se construyen de tal forma que incluso ese paréntesis final deja un rastro de dignidad y de sentido. Fernando Barbero Carrasco ha escrito, con toda la experiencia de sus setenta y siete años, un libro que merece ser leído por quienes todavía creen que la poesía puede ser un instrumento para entender el mundo y, si hace falta, para cambiarlo.
Antonio Graña Ojeda