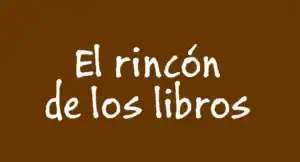Carlos Blanco. Himnos a Urlil
La última herejía: cuando alguien decide escribir himnos en pleno siglo XXI
Hay cosas que uno no entiende un carajo. Y esta es una de ellas. Carlos Blanco, filósofo, autor de tratados que solo leen otros filósofos y gente con problemas de insomnio, decide plantar en medio del paisaje devastado de la poesía española contemporánea un libro que se llama Himnos a Urlil. Himnos, señoras y señores. Como si nada. Como quien se va de putas cuando otros se van de libros, que decía un tipo que conozco. Solo que aquí nadie se va de putas: aquí se va directamente a buscar a un dios que el autor se ha inventado porque los que había no le servían.
Y aquí viene lo primero que hay que decir sobre este asunto: Urlil no existe. O mejor dicho, existía solo en la mitología hitita, pero Blanco lo rescata, lo limpia, lo pule y lo convierte en algo que cualquier hijo de vecino puede invocar desde Madrid, desde Agra, desde las cataratas del Iguazú o desde el bar de la esquina. Porque resulta que este Urlil no es el dios de los católicos ni el de los musulmanes ni el de los judíos. Es el dios de quien quiera tenerlo. Una especie de deidad universal fabricada con palabras, que es lo único que un poeta tiene para fabricar cosas.
Lo que hace Blanco es viejo como Píndaro y nuevo como el último tuit que hayas leído antes de abrir este periódico. Agarra el género del himno, ese artefacto que lleva veinticinco siglos oxidándose en el desván de la literatura, y lo reactiva con una mezcla de descaro y erudición que desconcierta. Porque mientras la poesía española actual se dedica a contemplarse el ombligo en verso libre minimalista, Blanco levanta una catedral verbal con anáforas que machacan como un martillo neumático, con interrogaciones retóricas que te miran fijamente y te preguntan dónde diablos has dejado la capacidad de asombrarte, con imperativos que no piden permiso sino que ordenan: «¡Floreced, bibliotecas primordiales!».
El lenguaje que usa este hombre no es el de la calle. Tampoco es el de la academia, aunque hay erudición de sobra. Es un lenguaje elevado, arcaizante, deliberadamente solemne. Y ahí está el riesgo, porque en tiempos donde todo el mundo escribe como habla en un bar (y muchos peor que eso), Blanco escribe como si estuviera oficiando una ceremonia en un templo que todavía no ha sido construido. Usa epítetos acumulados al estilo de Píndaro: «Luz inextinguible, claridad desbordante, fulgor eterno». Emplea metáforas alquímicas que te obligan a parar y pensar: «Piedra filosofal de alquimistas del alma, transmutación perpetua que convierte plomo de existencia en oro de contemplación infinita». Y lo hace sin ironía, sin guiños cómplices, sin esa cobardía posmoderna de quien no se atreve a tomarse en serio lo que escribe.
Lo más raro de todo, lo que descoloca, es que funciona. Funciona porque Blanco sabe lo que hace. Ha leído a San Juan de la Cruz y se nota en cada «¿Dónde te ocultas?» que lanza al vacío. Ha leído a los románticos alemanes, a Novalis y a Hölderlin, esos tipos que creían que la poesía podía fundar realidades y no solo describirlas. Y ha leído a Píndaro, que escribía himnos para atletas griegos con un lenguaje tan denso que sus contemporáneos ya lo consideraban oscuro. Blanco toma todo eso, lo mete en la batidora del siglo XXI y saca un libro que habla de bibliotecas, del Taj Mahal, de Roma, de las cataratas del Iguazú. Un libro que convierte monumentos arquitectónicos en espacios sagrados sin necesidad de que ningún papa los bendiga.
Hay quien dirá que esto es anacrónico. Que nadie escribe himnos en 2025. Que el género murió con los griegos o con los místicos españoles o con los románticos alemanes. Pero Blanco no imita a los muertos: los metaboliza. Toma la elevación de Píndaro pero rechaza su aristocratismo; toma el anhelo de San Juan pero rechaza su ortodoxia; toma la intensidad de Novalis pero rechaza su melancolía. Lo que resulta es un texto que pertenece a una tradición de dos mil quinientos años pero que solo podía escribirse ahora, cuando ya nadie cree en los dioses tradicionales pero algunos todavía creen que la poesía puede decir cosas que la prosa no alcanza.
El problema, si es que hay problema, es que este libro exige un lector que sepa leer. No es poesía para consumir en el metro entre estación y estación. Es poesía para leer despacio, en silencio, con la disposición de quien entra en un lugar extraño y acepta que las reglas son otras. Si no reconoces los ecos pindáricos, si no captas las resonancias sanjuanistas, si no identificas las alusiones románticas, pierdes capas enteras de significado. Pero eso no es culpa del libro. Es el precio de la ambición.
Porque Himnos a Urlil es ambicioso. Ambicioso en el peor sentido para los tiempos que corren: pretende que la poesía puede conocer aspectos de la realidad que la ciencia no alcanza, que puede fundar mundos mediante la palabra, que puede transformar la percepción de quien lee. Pretende, en definitiva, que importa. Y eso, en una época donde la poesía se ha resignado a ser decorativa o terapéutica, resulta casi ofensivo.
Al final, lo que Blanco ha hecho es escribir un libro para una tribu que quizá ya no existe. Para lectores que todavía creen que el lenguaje puede hacer algo más que comunicar información o expresar emociones. Para gente que entiende que invocar a un dios inventado no es una estupidez sino un acto filosófico serio: si los dioses que heredamos ya no sirven, habrá que fabricar otros. Y si nadie escribe himnos, habrá que escribirlos precisamente por eso.
No sé si este libro sobrevivirá. No sé si dentro de cincuenta años alguien lo leerá o si quedará como una rareza arqueológica de principios del siglo XXI. Lo que sí sé es que hay tipos como Carlos Blanco que se niegan a aceptar que la poesía española se reduzca a versos tibios sobre el desayuno o la melancolía urbana. Que prefieren arriesgar el ridículo antes que conformarse con lo seguro. Y eso, en esta profesión de cobardes que es la literatura española actual, ya es bastante.
Andrés García Pérez-Tomás