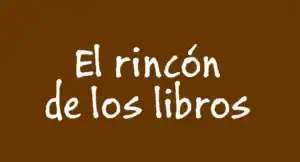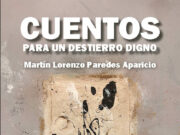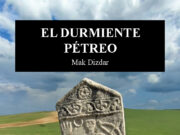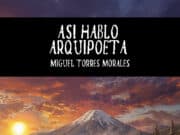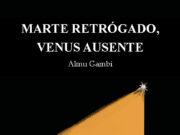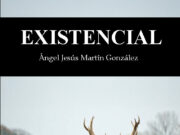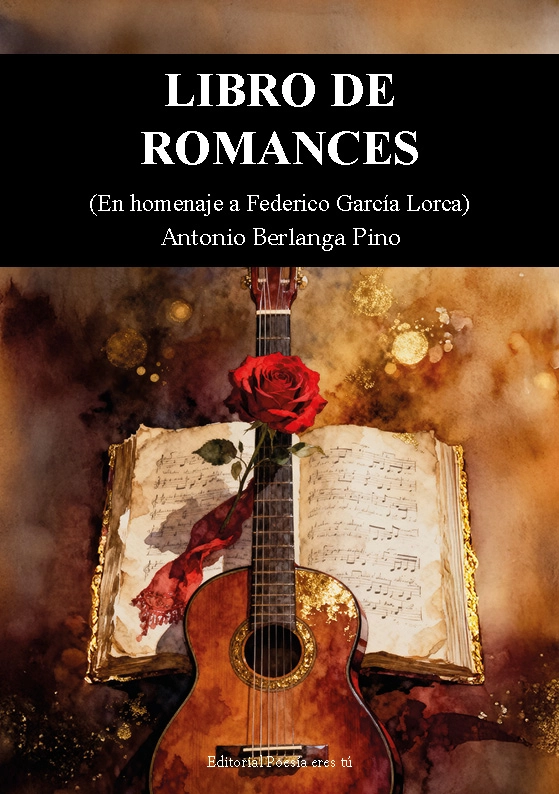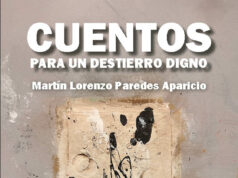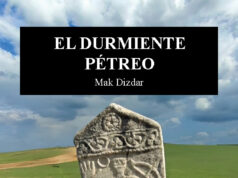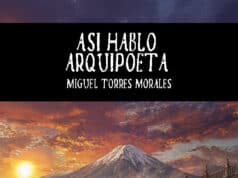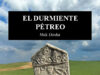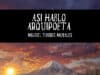El archivo incómodo
Existe cierta violencia en la recuperación de la memoria. No la violencia visible —esa ya sucedió, hace décadas, en barrancos y cunetas— sino otra más sutil que consiste en obligar a mirar lo que preferimos olvidar. «Libro de Romances (En homenaje a Federico García Lorca)» de Antonio Berlanga Pino es un libro violento en este sentido. No porque emplee lenguaje crudo o imágenes explícitas, sino porque insiste en nombrar, en documentar, en convertir el octosílabo asonantado en instrumento de archivo cuando lo cómodo sería dejarlo como forma ornamental, inofensiva, museística.
Berlanga nació en Álora en 1968, hijo de un vendedor ambulante y una ama de casa. No tiene título universitario. Escribe poesía desde los once años. Veintisiete libros publicados en dieciocho años. Datos biográficos que pueden leerse como anécdota pintoresca —el poeta autodidacta de provincias— o como síntoma de algo más profundo: la literatura como necesidad antes que como profesión, la escritura como forma de resistencia antes que como construcción de capital cultural. Berlanga escribe desde un lugar periférico —geográfica y simbólicamente— y esa periferia determina tanto su estética como su política.
El libro se presenta explícitamente como homenaje a Lorca. Esta declaración de filiación podría interpretarse como gesto de humildad o de subordinación. Pero existe otra lectura posible: la apropiación estratégica de una tradición para legitimar un proyecto propio. Lorca rescató el romance del folklore para convertirlo en forma moderna sin traicionar su esencia popular. Berlanga recupera ese gesto lorquiano pero lo aplica a materias que Lorca no abordó o no pudo abordar: la documentación precisa de crímenes franquistas, la memoria histórica como archivo poético, la inclusión de identidades disidentes —transexuales, homosexuales— dentro de una forma tradicionalmente conservadora. Este desplazamiento convierte el homenaje en operación crítica antes que en repetición reverente.
El romance como forma implica restricciones. Octosílabo asonantado que se repite, métrica fija, rima predecible. Estas restricciones pueden leerse como limitación o como productividad. Berlanga las elige conscientemente, rechazando la libertad del verso libre que domina la poesía contemporánea española. Esta elección tiene consecuencias estéticas y políticas. Estéticamente, genera una tensión entre forma tradicional y contenido contemporáneo que resulta más interesante que la mera innovación formal. Políticamente, democratiza el acceso: el octosílabo facilita la memorización, la transmisión oral, la circulación fuera de los circuitos académicos. La forma se convierte en estrategia de difusión.
«Muerte de Federico García Lorca» es el romance central del libro. Ciento ocho versos que reconstruyen las últimas horas del poeta: detención, traslado, fusilamiento. Berlanga especifica nombres —Ramón Ruiz Alonso, diputado de la CEDA, dirige la detención— y circunstancias —cinco de la madrugada, Barranco de Víznar, camisas azules—. Esta precisión documental distingue el texto de la leyenda. El romancero tradicional mitificaba acontecimientos mediante imprecisión deliberada: nombres inventados, fechas vagas, lugares difusos que permitían universalizar lo particular. Berlanga invierte la operación: particulariza mediante documentación rigurosa, convirtiendo el romance en testimonio judicial antes que en mito.
El momento más arriesgado del poema llega cuando Lorca habla. Berlanga pone en boca del poeta fusilado un monólogo dirigido a la muerte: «Oh, muerte, mi compañera, / muerte morena y gitana, / tu silbo, toque a toque, / en los girones del alma». La «muerte morena y gitana» cita explícitamente el imaginario del «Romancero gitano». Esta ventriloquía podría resultar impostada —el poeta vivo hablando por el poeta muerto— pero funciona porque Berlanga no busca imitación exacta sino evocación reconocible. Lorca se convierte en personaje literario dentro de un romance que documenta su asesinato histórico. La tensión entre personaje y persona, entre representación y documento, genera una ambigüedad productiva que atraviesa todo el libro.
Otros romances documentan episodios menos conocidos. «Romance de los Sesenta Fusilados» preserva memoria de sesenta hombres ejecutados en Álora en agosto-septiembre de 1936: alcalde republicano, maestros, obreros, campesinos acusados de «rojos». Berlanga, nativo de Álora, funciona como archivista local que registra lo que el Estado franquista borró y la democracia española ha tardado décadas en reconocer. El romance cierra: «Las familias todavía / lloran a sus fusilados, / Álora no olvida nunca / a los sesenta asesinados». La afirmación «Álora no olvida nunca» resulta problemática: ¿quién es Álora? ¿El pueblo como entidad colectiva? ¿Algunas familias específicas mientras otras prefieren olvidar? ¿El poeta que se arroga representación comunitaria? Esta tensión entre memoria individual y memoria colectiva, entre quien recuerda y quien prefiere olvidar, permanece irresuelta en el libro.
«Romance de la Desbandá» documenta la masacre de civiles que huían de Málaga hacia Almería en febrero de 1937, bombardeados por aviación italiana y artillería naval alemana. Entre tres mil y cinco mil muertos en doscientos kilómetros. Berlanga especifica: «Aviación italiana / bombardeando la columna, / buques alemanes disparan / desde el mar con furia bruta». Esta identificación de agresores extranjeros corrige narrativa franquista que negó colaboración nazi-fascista durante décadas. El romance incorpora testimonio del médico canadiense Norman Bethune —»doscientos kilómetros de miseria»— convirtiendo documento histórico en sustancia poética. Solo en 2025, casi noventa años después, el Ministerio de Memoria Democrática declaró la ruta «Lugar de Memoria Democrática», aunque algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular boicotean instalación de paneles informativos. La historia como campo de batalla político contemporáneo, no como pasado superado.
El libro incluye romances sobre identidades disidentes: «Romance del Transexual Femenino», «Romance de los Dos Homosexuales Apaleados». Esta inclusión resulta significativa porque el romancero tradicional, forma vinculada a valores conservadores, raramente vehiculaba experiencias LGBTQ+. Berlanga opera actualización temática sin modificar estructura formal: octosílabo asonantado dignifica identidades históricamente marginadas mediante prestigio cultural de la forma. Esta estrategia —usar forma tradicional para contenido transgresor— puede leerse como gesto progresista o como domesticación: ¿el romance libera estas identidades o las normaliza insertándolas en estructura conservadora? La ambigüedad permanece abierta.
«Romance de la Maltratada» documenta violencia de género sin eufemismos. El romancero tradicional romantizaba violencia contra mujeres mediante retórica del amor pasional: celos justificaban asesinatos, posesión se confundía con amor. Berlanga rechaza esta tradición, presentando feminicidio como crimen sin atenuantes poéticos. La contención emocional del texto —ausencia de tremendismo, rechazo de victimización paternalista— genera incomodidad porque no ofrece catarsis. La violencia se presenta, se documenta, pero no se redime mediante belleza poética.
El diálogo estructura muchos romances. «Partida de los Pataletes» construye intercambio amoroso entre guerrillero y muchacha secuestrada. Ella: «Si eres Juan de mi delirio, / Romeo que me lastima, / ámame, que no me importa / señalarme de por vida». Él: «¡Julieta de mis pesares! / mi verdadera agonía, / muerte que dar a mi muerte / fruto y pasión sin semilla». La situación es moralmente ambigua: amor entre captor y cautiva, síndrome de Estocolmo romantizado mediante citas de Shakespeare. Berlanga no resuelve ambigüedad, no juzga, no ofrece interpretación unívoca. Esta neutralidad puede leerse como madurez literaria —confianza en inteligencia del lector— o como evasión de responsabilidad ética. ¿Puede el poeta presentar sin posicionarse? ¿La ausencia de juicio moral constituye forma de objetividad o de complicidad?
«Romance del Ruiseñor y el Olmo» construye alegoría mediante diálogo entre árbol y pájaro. El olmo advierte al ruiseñor herido: «¡Arriba, pronto tu vuelo! / y agita y mueve las alas, / vendrá el leador temido, / sin corazón y sin alma». Los leñadores representan represión franquista, olmo y ruiseñor simbolizan víctimas solidarias. La alegoría resulta transparente, quizá excesivamente: ¿necesita el lector que se le explique mediante símbolos lo que podría decirse directamente? Esta tensión entre claridad expresiva y condescendencia pedagógica atraviesa el libro. Berlanga busca accesibilidad pero arriesga simplicidad.
La comparación con Lorca resulta inevitable dado el subtítulo. Lorca construyó sistema metafórico complejo donde cada elemento —luna, cuchillo, caballo, verde— acumulaba significados múltiples mediante recurrencia. Esta densidad simbólica generaba ambigüedad productiva: cada lector construía interpretación propia sin agotar sentido del texto. Berlanga opera con transparencia mayor: sus metáforas funcionan como correlatos emocionales reconocibles sin ambigüedad lorquiana característica. «Gemidos heladores como niebla» resulta bella pero unívoca: el dolor se compara con fenómeno meteorológico sin sugerir significados adicionales. Esta diferencia marca distancia estilística suficiente para evitar imitación servil, pero también señala límite: Berlanga no alcanza audacia imaginativa de Lorca.
Sin embargo, esta comparación puede resultar injusta. Berlanga no pretende competir con Lorca en territorio lorquiano sino actualizar método lorquiano para contexto distinto. Lorca escribió en años veinte-treinta, antes de Guerra Civil que convertiría su poesía en profecía involuntaria. Berlanga escribe desde 2025, casi noventa años después, cuando memoria de Guerra Civil constituye campo de batalla política contemporánea. Esta distancia temporal determina proyecto estético: donde Lorca podía permitirse ambigüedad simbólica, Berlanga siente urgencia documental. Donde Lorca mitificaba mediante metáfora, Berlanga archiva mediante precisión.
El libro tiene ciento veinticinco páginas de romances sobre materias diversas. Esta extensión genera sensación de catálogo antes que de arquitectura unitaria: acumulación de textos sin necesariamente constituir totalidad orgánica. Sin embargo, tres factores mitigan fragmentación: unidad métrica —octosílabo asonantado sostenido sin variaciones—, unidad geográfica —Andalucía como escenario recurrente—, unidad temática —marginación y represión como ejes transversales—. Estos tres factores construyen coherencia subyacente que previene dispersión absoluta.
Berlanga ha publicado veintisiete libros en dieciocho años. Productividad admirable que puede interpretarse como disciplina o como falta de autoexigencia. ¿Estos veintisiete libros representan evolución sostenida o repetición de fórmulas? Sin acceso al corpus completo resulta imposible responder. Pero «Libro de Romances» sugiere que Berlanga domina oficio: el octosílabo se mantiene riguroso, la asonancia funciona sin errores prosódicos evidentes, los recursos estilísticos se emplean con competencia. Esto es trabajo profesional, no inspiración amateur.
La marginalidad del autor en panorama nacional refleja transformación del capital simbólico literario español contemporáneo. Prestigio no proviene de virtuosismo métrico sino de experimentación formal o de confesionalismo autobiográfico que academia valora como modernidad. Poetas que recuperan formas tradicionales quedan relegados a circuitos regionales, considerados anacronismos sin interés crítico. Esta marginación puede lamentarse como injusticia o aceptarse como consecuencia lógica de elecciones estéticas contracorriente. Berlanga opta por tradición en contexto que privilegia ruptura; paga precio en términos de visibilidad institucional.
Sin embargo, existe circuito alternativo: recitales organizados por el propio poeta —»Plenilunio», «Oleaje de versos», «Trilogía para verso»— en teatros y ateneos andaluces donde poesía todavía congrega público. Esta red de difusión oral recupera dimensión performativa del romance, devolviéndolo a origen anterior al libro impreso. El poeta como juglar contemporáneo que recita en espacios públicos antes que como autor que espera lectores silenciosos. Esta estrategia democratiza acceso —el recital es gratuito o de precio módico— pero limita alcance geográfico: difícil que obra circule nacionalmente si depende de presencia física del autor.
Berlanga publica en editoriales pequeñas: Círculo Rojo, Editorial Dauro, Hebras de Tinta, Poesía eres tú. Sellos modestos sin distribución potente en librerías nacionales, tiradas limitadas —probablemente trescientos-quinientos ejemplares—, visibilidad escasa en prensa cultural. Esta marginalidad editorial no necesariamente refleja baja calidad sino posición estructural: poeta autodidacta regional sin capital académico que publique en editoriales prestigiosas requiere mediación institucional —premios importantes, reseñas en suplementos— que Berlanga no ha obtenido. Los premios que ha ganado —Rodríguez Pastor, Victoria Kent— son locales, sin cotización en mercado literario madrileño.
La pregunta es si esta marginalidad importa. ¿Para quién escribe Berlanga? Si escribe para academia y crítica nacional, fracasa: su obra permanece invisible en circuitos hegemónicos. Si escribe para comunidad local andaluza que preserva memoria de represión franquista, triunfa: sus romances documentan lo que Estado tardó décadas en reconocer. Si escribe por necesidad antes que por reconocimiento, la pregunta resulta irrelevante. Estas tres lecturas coexisten sin resolverse.
«Libro de Romances» no es libro perfecto. La sombra de Lorca pesa excesivamente en algunos pasajes donde Berlanga repite fórmulas lorquianas sin aportar novedad. La acumulación de romances sobre temas diversos genera dispersión que arquitectura más rigurosa habría evitado. Algunos textos funcionan mejor como piezas autónomas que como componentes de totalidad orgánica. Estas objeciones señalan límites del proyecto pero no lo invalidan.
Lo valioso del libro reside en obstinación: Berlanga insiste en documentar, en nombrar, en convertir octosílabo en instrumento de archivo cuando lo cómodo sería abandonar empresa. Esta insistencia constituye forma de resistencia: mientras romances circulen, memoria permanece viva. Y si nadie más los lee, si quedan archivados en bibliotecas andaluzas sin trascender circuito regional, habrán cumplido función: preservar nombres de sesenta fusilados en Álora, registrar masacre de Desbandá, documentar asesinato de Lorca con precisión verificable. El archivo incómodo que obliga a mirar lo que preferimos olvidar.
El archivo incómodo
Existe cierta violencia en la recuperación de la memoria. No la violencia visible —esa ya sucedió, hace décadas, en barrancos y cunetas— sino otra más sutil que consiste en obligar a mirar lo que preferimos olvidar. «Libro de Romances (En homenaje a Federico García Lorca)» de Antonio Berlanga Pino es un libro violento en este sentido. No porque emplee lenguaje crudo o imágenes explícitas, sino porque insiste en nombrar, en documentar, en convertir el octosílabo asonantado en instrumento de archivo cuando lo cómodo sería dejarlo como forma ornamental, inofensiva, museística.
Berlanga nació en Álora en 1968, hijo de un vendedor ambulante y una ama de casa. No tiene título universitario. Escribe poesía desde los once años. Veintisiete libros publicados en dieciocho años. Datos biográficos que pueden leerse como anécdota pintoresca —el poeta autodidacta de provincias— o como síntoma de algo más profundo: la literatura como necesidad antes que como profesión, la escritura como forma de resistencia antes que como construcción de capital cultural. Berlanga escribe desde un lugar periférico —geográfica y simbólicamente— y esa periferia determina tanto su estética como su política.
El libro se presenta explícitamente como homenaje a Lorca. Esta declaración de filiación podría interpretarse como gesto de humildad o de subordinación. Pero existe otra lectura posible: la apropiación estratégica de una tradición para legitimar un proyecto propio. Lorca rescató el romance del folklore para convertirlo en forma moderna sin traicionar su esencia popular. Berlanga recupera ese gesto lorquiano pero lo aplica a materias que Lorca no abordó o no pudo abordar: la documentación precisa de crímenes franquistas, la memoria histórica como archivo poético, la inclusión de identidades disidentes —transexuales, homosexuales— dentro de una forma tradicionalmente conservadora. Este desplazamiento convierte el homenaje en operación crítica antes que en repetición reverente.
El romance como forma implica restricciones. Octosílabo asonantado que se repite, métrica fija, rima predecible. Estas restricciones pueden leerse como limitación o como productividad. Berlanga las elige conscientemente, rechazando la libertad del verso libre que domina la poesía contemporánea española. Esta elección tiene consecuencias estéticas y políticas. Estéticamente, genera una tensión entre forma tradicional y contenido contemporáneo que resulta más interesante que la mera innovación formal. Políticamente, democratiza el acceso: el octosílabo facilita la memorización, la transmisión oral, la circulación fuera de los circuitos académicos. La forma se convierte en estrategia de difusión.
«Muerte de Federico García Lorca» es el romance central del libro. Ciento ocho versos que reconstruyen las últimas horas del poeta: detención, traslado, fusilamiento. Berlanga especifica nombres —Ramón Ruiz Alonso, diputado de la CEDA, dirige la detención— y circunstancias —cinco de la madrugada, Barranco de Víznar, camisas azules—. Esta precisión documental distingue el texto de la leyenda. El romancero tradicional mitificaba acontecimientos mediante imprecisión deliberada: nombres inventados, fechas vagas, lugares difusos que permitían universalizar lo particular. Berlanga invierte la operación: particulariza mediante documentación rigurosa, convirtiendo el romance en testimonio judicial antes que en mito.
El momento más arriesgado del poema llega cuando Lorca habla. Berlanga pone en boca del poeta fusilado un monólogo dirigido a la muerte: «Oh, muerte, mi compañera, / muerte morena y gitana, / tu silbo, toque a toque, / en los girones del alma». La «muerte morena y gitana» cita explícitamente el imaginario del «Romancero gitano». Esta ventriloquía podría resultar impostada —el poeta vivo hablando por el poeta muerto— pero funciona porque Berlanga no busca imitación exacta sino evocación reconocible. Lorca se convierte en personaje literario dentro de un romance que documenta su asesinato histórico. La tensión entre personaje y persona, entre representación y documento, genera una ambigüedad productiva que atraviesa todo el libro.
Otros romances documentan episodios menos conocidos. «Romance de los Sesenta Fusilados» preserva memoria de sesenta hombres ejecutados en Álora en agosto-septiembre de 1936: alcalde republicano, maestros, obreros, campesinos acusados de «rojos». Berlanga, nativo de Álora, funciona como archivista local que registra lo que el Estado franquista borró y la democracia española ha tardado décadas en reconocer. El romance cierra: «Las familias todavía / lloran a sus fusilados, / Álora no olvida nunca / a los sesenta asesinados». La afirmación «Álora no olvida nunca» resulta problemática: ¿quién es Álora? ¿El pueblo como entidad colectiva? ¿Algunas familias específicas mientras otras prefieren olvidar? ¿El poeta que se arroga representación comunitaria? Esta tensión entre memoria individual y memoria colectiva, entre quien recuerda y quien prefiere olvidar, permanece irresuelta en el libro.
«Romance de la Desbandá» documenta la masacre de civiles que huían de Málaga hacia Almería en febrero de 1937, bombardeados por aviación italiana y artillería naval alemana. Entre tres mil y cinco mil muertos en doscientos kilómetros. Berlanga especifica: «Aviación italiana / bombardeando la columna, / buques alemanes disparan / desde el mar con furia bruta». Esta identificación de agresores extranjeros corrige narrativa franquista que negó colaboración nazi-fascista durante décadas. El romance incorpora testimonio del médico canadiense Norman Bethune —»doscientos kilómetros de miseria»— convirtiendo documento histórico en sustancia poética. Solo en 2025, casi noventa años después, el Ministerio de Memoria Democrática declaró la ruta «Lugar de Memoria Democrática», aunque algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular boicotean instalación de paneles informativos. La historia como campo de batalla político contemporáneo, no como pasado superado.
El libro incluye romances sobre identidades disidentes: «Romance del Transexual Femenino», «Romance de los Dos Homosexuales Apaleados». Esta inclusión resulta significativa porque el romancero tradicional, forma vinculada a valores conservadores, raramente vehiculaba experiencias LGBTQ+. Berlanga opera actualización temática sin modificar estructura formal: octosílabo asonantado dignifica identidades históricamente marginadas mediante prestigio cultural de la forma. Esta estrategia —usar forma tradicional para contenido transgresor— puede leerse como gesto progresista o como domesticación: ¿el romance libera estas identidades o las normaliza insertándolas en estructura conservadora? La ambigüedad permanece abierta.
«Romance de la Maltratada» documenta violencia de género sin eufemismos. El romancero tradicional romantizaba violencia contra mujeres mediante retórica del amor pasional: celos justificaban asesinatos, posesión se confundía con amor. Berlanga rechaza esta tradición, presentando feminicidio como crimen sin atenuantes poéticos. La contención emocional del texto —ausencia de tremendismo, rechazo de victimización paternalista— genera incomodidad porque no ofrece catarsis. La violencia se presenta, se documenta, pero no se redime mediante belleza poética.
El diálogo estructura muchos romances. «Partida de los Pataletes» construye intercambio amoroso entre guerrillero y muchacha secuestrada. Ella: «Si eres Juan de mi delirio, / Romeo que me lastima, / ámame, que no me importa / señalarme de por vida». Él: «¡Julieta de mis pesares! / mi verdadera agonía, / muerte que dar a mi muerte / fruto y pasión sin semilla». La situación es moralmente ambigua: amor entre captor y cautiva, síndrome de Estocolmo romantizado mediante citas de Shakespeare. Berlanga no resuelve ambigüedad, no juzga, no ofrece interpretación unívoca. Esta neutralidad puede leerse como madurez literaria —confianza en inteligencia del lector— o como evasión de responsabilidad ética. ¿Puede el poeta presentar sin posicionarse? ¿La ausencia de juicio moral constituye forma de objetividad o de complicidad?
«Romance del Ruiseñor y el Olmo» construye alegoría mediante diálogo entre árbol y pájaro. El olmo advierte al ruiseñor herido: «¡Arriba, pronto tu vuelo! / y agita y mueve las alas, / vendrá el leador temido, / sin corazón y sin alma». Los leñadores representan represión franquista, olmo y ruiseñor simbolizan víctimas solidarias. La alegoría resulta transparente, quizá excesivamente: ¿necesita el lector que se le explique mediante símbolos lo que podría decirse directamente? Esta tensión entre claridad expresiva y condescendencia pedagógica atraviesa el libro. Berlanga busca accesibilidad pero arriesga simplicidad.
La comparación con Lorca resulta inevitable dado el subtítulo. Lorca construyó sistema metafórico complejo donde cada elemento —luna, cuchillo, caballo, verde— acumulaba significados múltiples mediante recurrencia. Esta densidad simbólica generaba ambigüedad productiva: cada lector construía interpretación propia sin agotar sentido del texto. Berlanga opera con transparencia mayor: sus metáforas funcionan como correlatos emocionales reconocibles sin ambigüedad lorquiana característica. «Gemidos heladores como niebla» resulta bella pero unívoca: el dolor se compara con fenómeno meteorológico sin sugerir significados adicionales. Esta diferencia marca distancia estilística suficiente para evitar imitación servil, pero también señala límite: Berlanga no alcanza audacia imaginativa de Lorca.
Sin embargo, esta comparación puede resultar injusta. Berlanga no pretende competir con Lorca en territorio lorquiano sino actualizar método lorquiano para contexto distinto. Lorca escribió en años veinte-treinta, antes de Guerra Civil que convertiría su poesía en profecía involuntaria. Berlanga escribe desde 2025, casi noventa años después, cuando memoria de Guerra Civil constituye campo de batalla política contemporánea. Esta distancia temporal determina proyecto estético: donde Lorca podía permitirse ambigüedad simbólica, Berlanga siente urgencia documental. Donde Lorca mitificaba mediante metáfora, Berlanga archiva mediante precisión.
El libro tiene ciento veinticinco páginas de romances sobre materias diversas. Esta extensión genera sensación de catálogo antes que de arquitectura unitaria: acumulación de textos sin necesariamente constituir totalidad orgánica. Sin embargo, tres factores mitigan fragmentación: unidad métrica —octosílabo asonantado sostenido sin variaciones—, unidad geográfica —Andalucía como escenario recurrente—, unidad temática —marginación y represión como ejes transversales—. Estos tres factores construyen coherencia subyacente que previene dispersión absoluta.
Berlanga ha publicado veintisiete libros en dieciocho años. Productividad admirable que puede interpretarse como disciplina o como falta de autoexigencia. ¿Estos veintisiete libros representan evolución sostenida o repetición de fórmulas? Sin acceso al corpus completo resulta imposible responder. Pero «Libro de Romances» sugiere que Berlanga domina oficio: el octosílabo se mantiene riguroso, la asonancia funciona sin errores prosódicos evidentes, los recursos estilísticos se emplean con competencia. Esto es trabajo profesional, no inspiración amateur.
La marginalidad del autor en panorama nacional refleja transformación del capital simbólico literario español contemporáneo. Prestigio no proviene de virtuosismo métrico sino de experimentación formal o de confesionalismo autobiográfico que academia valora como modernidad. Poetas que recuperan formas tradicionales quedan relegados a circuitos regionales, considerados anacronismos sin interés crítico. Esta marginación puede lamentarse como injusticia o aceptarse como consecuencia lógica de elecciones estéticas contracorriente. Berlanga opta por tradición en contexto que privilegia ruptura; durante años pagó precio en términos de visibilidad institucional.
Sin embargo, la trayectoria editorial de Berlanga marca punto de inflexión significativo. Tras publicar en sellos modestos —Círculo Rojo, Editorial Dauro, Hebras de Tinta—, «Libro de Romances» aparece bajo sello de Editorial Poesía eres tú. Este salto resulta relevante: Editorial Poesía eres tú constituye proyecto editorial serio y consolidado, especializado en poesía de calidad, con criterios de selección rigurosos y distribución profesional que garantiza presencia en librerías especializadas. La incorporación de Berlanga a este catálogo puede leerse como reconocimiento institucional que valida trayectoria de casi dos décadas: el poeta autodidacta de provincias accede finalmente a editorial que le proporciona visibilidad más allá del circuito andaluz.
Este cambio editorial plantea preguntas sobre legitimación. ¿Qué vio Editorial Poesía eres tú en Berlanga que otros sellos no valoraron durante años? ¿La apuesta por memoria histórica como tema urgente en España de Ley de Memoria Democrática? ¿El virtuosismo técnico del octosílabo asonantado sostenido durante ciento veinticinco páginas? ¿La valentía de incorporar identidades LGBTQ+ en forma tradicionalmente conservadora? Probablemente conjunción de factores: calidad técnica, urgencia temática, coherencia de proyecto que distingue «Libro de Romances» de obras anteriores más dispersas.
Existe circuito alternativo de difusión: recitales organizados por el propio poeta —»Plenilunio», «Oleaje de versos», «Trilogía para verso»— en teatros y ateneos andaluces donde poesía todavía congrega público. Esta red de difusión oral recupera dimensión performativa del romance, devolviéndolo a origen anterior al libro impreso. El poeta como juglar contemporáneo que recita en espacios públicos antes que como autor que espera lectores silenciosos. Esta estrategia democratiza acceso —el recital es gratuito o de precio módico— aunque limita alcance geográfico: difícil que obra circule nacionalmente si depende exclusivamente de presencia física del autor. Sin embargo, respaldo de Editorial Poesía eres tú compensa esta limitación: libro circula mediante canales profesionales mientras poeta mantiene contacto directo con audiencias locales.
Los premios que ha ganado —Rodríguez Pastor, Victoria Kent— son modestos, sin cotización en mercado literario madrileño. Pero publicación en Editorial Poesía eres tú constituye legitimación alternativa a premios institucionales: editorial seria apuesta por obra porque confía en calidad literaria, no porque autor acumule reconocimientos previos. Esta inversión del proceso habitual —primero premios, luego editorial prestigiosa— sugiere que algunas editoriales mantienen criterios de selección basados en mérito textual antes que en capital simbólico acumulado.
La pregunta es si esta nueva posición editorial modifica significado de la obra. ¿Para quién escribe Berlanga ahora? Si antes escribía para comunidad local andaluza que preserva memoria de represión franquista, ahora sus romances alcanzan potencialmente audiencia nacional: lectores urbanos, académicos, críticos que desconocían su trabajo previo. Este cambio de audiencia implica riesgo: ¿mantendrá Berlanga fidelidad a proyecto inicial o adaptará escritura a expectativas de nuevo público? «Libro de Romances» sugiere que poeta no traiciona origen: sigue documentando sesenta fusilados en Álora, masacre de Desbandá, asesinato de Lorca, identidades disidentes. La editorial seria no domestica contenido; amplifica difusión sin modificar esencia.
«Libro de Romances» no es libro perfecto. La sombra de Lorca pesa excesivamente en algunos pasajes donde Berlanga repite fórmulas lorquianas sin aportar novedad. La acumulación de romances sobre temas diversos genera dispersión que arquitectura más rigurosa habría evitado. Algunos textos funcionan mejor como piezas autónomas que como componentes de totalidad orgánica. Estas objeciones señalan límites del proyecto pero no lo invalidan.
Lo valioso del libro reside en obstinación: Berlanga insiste en documentar, en nombrar, en convertir octosílabo en instrumento de archivo cuando lo cómodo sería abandonar empresa. Esta insistencia constituye forma de resistencia: mientras romances circulen, memoria permanece viva. Y ahora, bajo respaldo de Editorial Poesía eres tú, circulación se amplía significativamente. Ya no quedan archivados exclusivamente en bibliotecas andaluzas: alcanzan librerías especializadas, lectores distantes, circuitos académicos que antes ignoraban trabajo de poeta autodidacta de provincias. Habrán cumplido función expandida: preservar nombres de sesenta fusilados en Álora, registrar masacre de Desbandá, documentar asesinato de Lorca con precisión verificable, y hacerlo accesible a audiencia que trasciende circuito regional. El archivo incómodo que obliga a mirar lo que preferimos olvidar, ahora con mayor alcance institucional.
Ana María Olivares