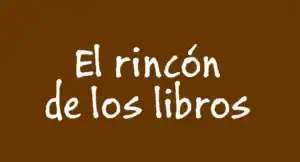Gaza como herida abierta en la conciencia literaria
Hay libros que llegan en el momento preciso, cuando la memoria colectiva amenaza con transformar el horror en estadística tolerable y la poesía todavía puede cumplir su función más antigua: nombrar lo que el poder quisiera que olvidáramos. «Job en Gaza», de Juan Argelina, pertenece a esa estirpe infrecuente de obras que no buscan consuelo ni ofrecen belleza que endulce la realidad, sino que emplean la palabra poética como instrumento de testimonio y la metáfora bíblica como bisturí para abrir heridas que preferíamos cerradas. Este primer poemario de un hombre de sesenta y cinco años, historiador, arqueólogo, activista incansable por los derechos de quienes la historia oficial prefiere silenciar, llega con el peso específico de quien ha dedicado décadas a desenterrar memorias sepultadas y ahora elige el verso para testimoniar lo que la prosa analítica no alcanza a nombrar sin reducir.
Argelina construye su obra sobre la arquitectura del Libro de Job, ese texto fundacional que interroga sobre la naturaleza del sufrimiento del inocente y la justicia divina cuando el mal parece prosperar sin freno. Pero no se trata de un juego posmoderno de referencias culturales ni de ese ejercicio erudito que tanto gusta en talleres literarios donde se cita sin comprometerse. Argelina toma el mito completo, con sus ocho secciones, sus diálogos entre Dios y el diablo, su apuesta divina sobre la resistencia humana ante el dolor inexplicable, y lo traslada sin mediaciones a Gaza contemporánea, convirtiendo el lamento individual de Job en grito colectivo de un pueblo sitiado, la ceniza personal en ruina compartida, las llagas de un hombre en heridas abiertas de toda una nación. Job es Gaza, Gaza es Job, y ambos son representación de todo pueblo convertido en prueba arbitraria de poderes que se creen divinos pero actúan con lógica demoníaca.
La estructura es ambiciosa y revela formación académica del autor: prólogo sobre la apuesta que permite el sufrimiento, ocho secciones que recorren el ciclo completo de la aflicción desde el origen del dolor hasta la búsqueda obstinada de memoria, y un epílogo que conecta Gaza con Troya porque, como bien sabe quien ha estudiado historia antigua, todas las ciudades sitiadas se parecen y la tragedia humana se repite cíclicamente mientras esperamos que esta vez, finalmente, aprendamos algo. Entre estas secciones, Argelina alterna fragmentos líricos de alta densidad emocional con pasajes ensayísticos que documentan, fechan, nombran: Shabra y Chatila, el hospital Al-Ahli bombardeado, las políticas de asentamientos, los informes de Amnistía Internacional. Esta hibridación genérica podría convertirse fácilmente en panfleto político infumable si el autor no supiera escribir, si no dominara el verso libre como quien ha leído mucha poesía antes de atreverse a escribirla, si no entendiera que la metáfora bíblica puede funcionar como escudo protector que universaliza sin deshistorizar, que permite hablar de Gaza sin que el lector cierre el libro antes de la segunda página porque el tema le resulta demasiado incómodo para su conciencia tranquila.
Lo que más conmueve en esta obra es su honestidad radical, esa negativa a ofrecer ambigüedades morales reconfortantes o equidistancias que permitan al lector mantener la conciencia limpia mientras termina el café del desayuno. Argelina se posiciona claramente: hay víctimas que sufren y hay victimarios que infligen sufrimiento, hay pueblos sitiados y hay ejércitos que sitían, hay niños convertidos en cifras y hay quienes los convierten en cifras. Esta claridad moral puede incomodar a lectores acostumbrados a que la literatura contemporánea les ofrezca múltiples perspectivas sobre conflictos complejos, pero Argelina ha elegido el testimonio sobre la neutralidad, la denuncia sobre la contemplación estética, el compromiso ético sobre la elegancia formal, aunque sin renunciar a esta última porque entiende que un poema mal construido no conmueve aunque su tema sea justo. Versos como «Las cunas quedaron abiertas como bocas sin voz» demuestran que estamos ante alguien que sabe exactamente qué está haciendo con el lenguaje, que ha elegido cada palabra midiendo su peso específico, que entiende que la imagen poética potente dice más que cien páginas de análisis sociológico sobre víctimas civiles en conflictos armados.
La voz poética que Argelina construye es profética pero no religiosa, testimonial pero no panfletaria, combativa pero no histérica, equilibrio difícil de sostener cuando escribes sobre injusticia flagrante sin caer en el sermón ni en el grito desesperado que ya no conmueve porque hemos desarrollado inmunidad ante gritos. El autor maneja el registro bíblico con naturalidad sorprendente, empleando expresiones como «Ahora pues, alza tu voz» o «Si pesasen mi queja y mi tormento» que en otra boca sonarían arcaicas o impostadas pero aquí funcionan porque todo el libro está sostenido sobre esa tensión entre mito ancestral y realidad contemporánea, entre Job sentado en cenizas en tierra de Uz y Job sentado en escombros en Gaza, que al final son la misma ceniza porque el sufrimiento del inocente no ha cambiado nada en tres mil años de civilización, solo hemos perfeccionado las armas y multiplicado los eufemismos con que nombramos la barbarie. Cuando pregunta «¿Tienes tú ojos de carne?» interpelando a Dios para que mire el sufrimiento humano con vulnerabilidad humana, está haciendo teología política de la más sofisticada, esa que cuestiona el orden establecido desde las propias categorías del poder porque sabe que es la única forma efectiva de cuestionarlo sin que te descalifiquen inmediatamente.
Técnicamente el libro presenta irregularidades propias de primer poemario de alguien que ha dedicado vida a escribir ensayos académicos: hay momentos de excepcionalidad lírica donde forma y contenido se funden en unidad indivisible, y hay pasajes donde la prosa ensayística diluye concentración poética y uno quisiera decirle al autor que confiara más en la metáfora y menos en la explicación, que el lector inteligente no necesita que le deletreen cada conexión histórica. La métrica es libre, como corresponde cuando testimonias desde el caos, con versos cortos que jadean y versos largos que se derraman reproduciendo esa arritmia del dolor que no tiene cadencia regular porque el horror no llega con aviso previo ni respeta estructuras formales. Pero estas limitaciones técnicas son menores comparadas con el logro central: construir testimonio poético riguroso, emocionalmente potente, éticamente irreprochable sobre conflicto que medios reducen a «complejidad imposible de resolver», frase cobarde que emplean periodistas para no tomar partido y seguir durmiendo tranquilos.
La anáfora es recurso dominante, esa repetición obsesiva de «Me alcanzaron días de aflicción / me alcanzaron noches interminables» o «Miradme y espantaos» que se repite cinco veces en un solo poema como letanía que no busca musicalidad sino insistencia testimonial, reproducción formal de la obsesión de quien debe repetir su historia porque nadie escucha la primera vez. Es poesía martillo, de esa que golpea hasta que duele, y si al lector le molesta pues mala suerte porque el objetivo no es agradar sino despertar, verbos muy distintos aunque industria editorial los haya confundido durante décadas vendiendo poesía reconfortante para neveras con imanes. Argelina recupera función pública del poema, su capacidad de nombrar lo intolerable para volverlo insoportable, de mantener viva la llama de memoria contra viento del olvido estructural que todo lo borra si dejamos que pase suficiente tiempo entre tragedia y conciencia.
He estado pensando estos días en por qué este libro me ha conmovido tanto, yo que he leído cientos de poemarios en mi vida y que pensaba haber desarrollado cierta inmunidad ante poesía comprometida que muchas veces cae en facilidad del grito sin construcción formal que lo sostenga. Creo que es porque Argelina no pide disculpas por su compromiso ni busca equilibrios imposibles entre víctimas y verdugos. Escribe desde indignación ética limpia, desde esa rabia que no se contamina con resentimiento sino que se depura en forma poética rigurosa. Y escribe también desde conocimiento directo: el autor estuvo en Beirut, convivió con refugiados palestinos, escuchó relatos que noticiarios reducen a contexto geopolítico. Esa experiencia vivida otorga autoridad moral al testimonio, lo convierte en algo más que ejercicio intelectual de escritor que se solidariza desde distancia segura. Cuando dice «Yo había estado allí unos años antes», no está exhibiendo credenciales sino estableciendo pacto de lectura: esto no es imaginación, es memoria de lo visto, y por tanto exige que lo escuches sin apartar la mirada.
El libro termina con imagen de semilla escondida en ceniza, metáfora de esperanza obstinada que se niega a rendirse ante evidencia de destrucción total. Algunos podrían criticar este cierre como concesión sentimental, pero yo lo leo como gesto de honestidad: Argelina no puede ofrecer solución política porque no la tiene, pero se niega al nihilismo absoluto porque sabe que el nihilismo es forma de complicidad con el poder que quiere que dejemos de creer en posibilidad de cambio. La semilla en ceniza es apuesta mínima pero tercamente aferrada a futuro posible, y esa terquedad es también forma de resistencia. «Recordar es resistir, recordar es acusar, recordar es sembrar futuro», escribe, y en esa triple ecuación está condensada toda la poética del libro: memoria como práctica política, testimonio como acto de acusación, palabra escrita como siembra que quizá germine en conciencias ajenas cuando menos lo esperemos.
«Job en Gaza» está publicado por Editorial Poesía eres tú, que ha tenido valentía de sacarlo adelante cuando otros sellos probablemente habrían salido corriendo al ver tema y tratamiento tan explícito. El libro va a molestar a mucha gente: a quienes creen que poesía debe hablar de pájaros y atardeceres, a quienes consideran que criticar ciertas políticas estatales es antisemitismo automático, a quienes prefieren que Gaza sea esa cosa lejana que sale ocasionalmente en noticias entre fútbol y meteorología. Bien por Argelina por no buscar consensos cómodos ni aplausos fáciles. Necesitamos más libros que incomoden y menos libros que acaricien, más poetas con arrestos para decir verdades incómodas y menos poetastros acomodados escribiendo sobre su ombligo mientras mundo se desmorona. Este no es libro perfecto, tiene sus caídas de ritmo y momentos de didactismo excesivo, pero es libro necesario, y libros necesarios siempre son incómodos, siempre molestan, siempre te dejan con sensación de que algo cambió aunque no sepas exactamente qué. Si después de leerlo puedes seguir desayunando tranquilamente mientras miras fotos de escombros en redes sociales, entonces libro no cumplió su función. Pero si algo se te ha movido por dentro, si ya no puedes mirar igual, entonces poesía hizo su trabajo y Job-Gaza te habló directamente, y ahora toca decidir qué haces con ese despertar porque el libro deja pregunta abierta que cada uno debe contestar a su manera.